Hozan y gozan los cerdos cuando escarban la tierra con el morro. Así me halla el verano, con la nariz metida de nuevo entre las páginas de un libro. Leer un libro todo seguido, un texto largo, no picotear en internet o los periódicos, es cada vez más sinónimo del verano, porque requiere de recogimiento, y porque impone a su vez un ritmo lento al paso de las horas que se me hace insoportable en otras estaciones.
Rose George, una periodista británica de apariencia engañosamente frágil (hela aquí dando una breve conferencia en Singapur), escribió acerca de la marina mercante este Noventa por ciento de todo. La industria invisible que te viste, te llena el depósito de gasolina y pone comida en tu plato (editorial Capitán Swing, ISBN 9788494221354304). Aunque todo el glamour cae habitualmente del lado de la navegación a vela, también cabe enamorarse del mar y navegarlo a bordo de un ruidoso, prepotente y sucio barco a motor. De un amor así da sobradamente fe este libro.

Empieza la autora expresando una extrañeza que yo también sentí hace tiempo: la marina mercante es invisible para el ciudadano común a pesar de que tiene un efecto continuado en su vida diaria, de hecho el noventa por ciento del comercio mundial viaja en barcos. Esa invisibilidad me la expliqué en su día razonando que es mínima la población que se dedica en occidente a esta profesión. No tratamos con marinos mercantes, sobre todo porque son tan pocos… Un monstruo que transporta 15.000 contenedores lleva una tripulación de sólo 13 personas. Como además se reparten en turnos, se puede decir que estos monstruos del mar se mueven casi solos.
El libro está lleno de datos jugosos. Abro por cualquier página y me encuentro con la noticia (p. 27) de que el bacalao escocés que se pesca y se come en Escocia, en medio se ha cortado en filetes en China, porque sale más barato congelarlo, enviarlo por barco al otro lado del mundo, descongelarlo allí, filetearlo a mano al precio de la mano de obra china, volver a congelarlo, enviarlo en barco de vuelta a Escocia y descongelarlo de nuevo, que filetearlo en Escocia pagando el precio de la mano de obra fileteadora escocesa. No sé si me he explicado. Lógico y de locos al mismo tiempo.
Como buena periodista, Rose George humaniza su ensayo para hacerlo mas agradable de leer, presentándolo como la crónica de un viaje que emprende como invitada en el Maersk Kendal, de Rotterdam a Singapur, con un cargamento de… vaya usted a saber qué, pero metido en contenedores. En un capítulo explica la autora precisamente que el formato estandarizado del contenedor ha acabado con la profesión de estibador, y de paso con una parte importante del romanticismo de la profesión.
Datos tontos que me han llamado la atención. Un monstruo portacontendores puede gastar 30.000 euros diarios en combustible (p. 109), y pagar 300.000 dólares por cruzar el canal de Suez (p. 122). Para ahorrar combustible, muchos de ellos navegan a unos 15 nudos, poco más de la mitad de la velocidad que pueden desarrollar, en lo que se llama “navegación lenta” (p. 110). Gracias a estas medidas, y al gigantismo de los buques, se consigue que una prenda de ropa, que viaja del extremo Oriente a Europa, deba sólo 2,5 céntimos de euro al coste del transporte por mar.
La autora dedica un capítulo a la piratería a su paso por la costa de Somalia. Habla entre otros temas de la imprudencia que yo desconocía del capitán Philips, secuestrado cuando iba al mando del Maersk Alabama, y retratado como un héroe en la película reciente y buenísima Capitán Philips de 2013. Y se expresa en duros términos, aunque indirectamente, contra la frivolidad de la Harvard Business School que en 2010 eligió a la piratería somalí como el mejor modelo de negocio del año (p. 166).
Una delicia de lectura, para quien se deleite leyendo sobre estos temas, obviously. Por lo demás, es una pena que el libro, bien impreso y encuadernado, flojee enojosamente por la parte de la edición. Hay erratas brutales, y un traductor que desconoce algo tan básico como el significado del término “armada” en español (ver definición en el DRAE). Traduce en la página 11:
The chief of the Royal Navy – who is known as the First Sea Lord, although the Army chief is not a Land Lord – says we suffer from ‘sea blindness’ now.El jefe de la flota británica —que es conocido como el First Sea Lord, a pesar de que el jefe de la Armada no es un Land Lord— dice que en nuestros días sufrimos de ceguera marítima.
Resulta curioso que en los títulos de crédito se reconozca la labor de un corrector ortotipográfico. Este, de un nivel parecido al del corrector de texto y el traductor, insiste en que a lo largo de todo el libro se escriba mal, con mayúscula, la palabra “Estado”, que como todo el mundo sabe es un nombre común. Si procede así en atención al peso semántico de la palabra, ¿también acostumbra a escribir con mayúscula la palabra “pene”? Sería raro pero coherente; de hecho un funcionario varón previsiblemente tendrá a ambos en parecida estima.
Camilleri. Disfrutado el libro anterior, hozo y gozo ahora con la última novela traducida de Andrea Camilleri, Juego de espejos. Recomendabilísima.
Luciano de Samosata. Y tengo pendiente para más adelante saborear una novedad editorial que se promete deliciosa. Irene Vallejo, filóloga clásica colaboradora del Heraldo de Aragón, ha versionado las Historias verdaderas de Luciano de Samosata en un libro infantil titulado El inventor de viajes, ilustrado por José Luis Cano. Incluye barcos y griegos, un buen texto y dibujos bonitos como el del Pulgarquero de aquí abajo, así que merece triunfar. Por lo demás, me choca que la editorial Comuniter sea la obra cultural de una empresa que gestiona comunidades de vecinos. Cosas veredes…
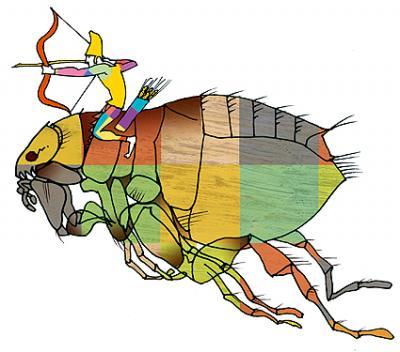
Pulgarquero © José Luis Cano

Comentarios
Actualmente no hay comentarios a este artículo.